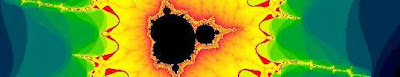Tanto fastidiamos con la manía de verbalizar, colocando etiquetas, reduciéndolo todo a signos que algo, en algún sitio, se dio por enterado y contestó.
Despertamos porque los relojes sonaron a la hora de costumbre, pero el cielo seguía tan negro como cuando nos habíamos acostado. Los que salieron de la intimidad del dormitorio y miraron por la ventana descubrieron un cartel escrito con grandes letras amarillas. El cartel asomaba por el este y decía: amanecer.
Encendí la radio. Había música en todas las emisoras, seguramente emitida por equipos automáticos. Era estúpido suponer que los locutores y operadores estarían en mejores condiciones que el ciudadano común para superar el espanto producido por un comienzo de día tan anómalo.
Yo no encendía la radio en el momento de levantarme para hacerme cargo de los muertos de un accidente aéreo ocurrido en Tanzania o de un terremoto en Japón. Lo único que me importaba era la temperatura, la humedad, el viento, el pronóstico. Me disgusta salir a la calle sin saber qué ropa debo usar.
Así que decidí nadar a contracorriente y aprovechar las luces de nuevos carteles que se filtraban a través del aire puro de la madrugada.
Me asomé y leí: nublado—frío—probabilidad de lluvias.
Me puse un par de botas y un impermeable amarillo, tomé un paraguas y salí a la calle.
Comprobé que los carteles se desplegaban por toda la bóveda celeste: brillaban con una intensidad desusada, y uno de ellos anunciaba lluvia inminente, un asunto que el servicio meteorológico suele manejar con escasa precisión.
Caminé un par de cuadras sin apartar los ojos de los carteles. No era el único que caminaba mirando hacia arriba. Los transeúntes tropezaban en la penumbra, una peregrinación de desgraciados que morirían sin alcanzar la Meca, pensé.
Según mi reloj ya eran las siete y los carteles volvieron a cambiar: llueve, decían las letras amarillas. Abrí el paraguas instintivamente, y sonreí al notar el error. No cayó una sola gota. Sin embargo el cartel insistía con obstinación: llueve. No cerré el paraguas. Tampoco hacía frío (o no se sentía), a pesar de que uno de los carteles marcaba 6 grados 2 décimas. No me pareció sensato desafiar a los elementos ahora que se expresaban con tanta claridad y sin intermediarios por primera vez. Me levanté las solapas del impermeable y eché a andar hacia la estación.
Había muy poca gente esperando, y yo no tenía razones para pensar que el tren fuera ajeno al caos y pudiese entrar a la hora debida. Un cartel insólito colgaba del cielo sobre la estación. El cartel decía: ahora viene lo mejor.
Lo que fuera que se estaba a cargo de todo el asunto parecía estar acopiando fuerzas para un lance decisivo. Miré a las personas que compartían mi suerte: me devolvieron expresiones de impotencia. Entonces estallaron las luces.
Fue como un escenario que pasa a recibir toda la intensidad de todos los reflectores del teatro después de haber estado en la penumbra, apenas iluminado por un foco testigo.
Todo se esfumó, y en el lugar de cada objeto desaparecido se materializó un cartel: cielo, nubes, suelo, estación, vías, y aún carteles más chicos y específicos (pero en letras rojas). Porque había un cartel para las vías que bajaban y otro para las que subían y hasta uno para el riel norte y otro para el riel sur. También había carteles para cigarrillos, boletos, salivazos, celofán. Había carteles microscópicos (que uno no podía leer) y carteles dentro de carteles.
—Ahora ¿qué va a pasar? —dijo una mujer mirándome a los ojos. Quizás eligió mis ojos porque no estaban invadidos por el terror, y daban una cierta impresión de inmunidad.
—¿No se imagina?
La mujer retrocedió un paso y se tapó la boca abierta con el dorso de la mano. No creo que imaginara lo que vendría a continuación pero adivinó que no se trataba de algo bueno.
Empezó con una oscuridad total. Ahora que ya no había cielo, suelo, boletos y salivazos, la ausencia de carteles daba a la escena un hálito letal. Ningún cartel podía sustituir el aire que respirábamos sin matarnos. Así que sólo quedaban unos pocos pasos. Se encendió el cartel que decía fin de la vieja realidad y otro: aquí empieza el nuliverso.
No tardé en ser un cartel hecho y derecho. Sentí que la lluvia golpeaba con intensidad mi impermeable amarillo y la brisa fría hacía temblar las letras azules de la palabra que desde ahora sería todo mi cuerpo: hombre.
Acomodé el paraguas de tal modo que la lluvia no mojara mis bordes y busqué el tren con los ojos.