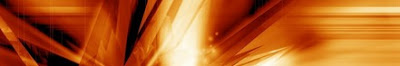El cuento esta ahí, agazapado. Todos los días se asoma un poco, me llama con un gesto, un guiño. Yo lo miro de reojo y hago como que no lo vi, como que lo ignoro. Él insiste. Me suelta frases para provocarme. Es casi siempre la misma frase, me la sé de memoria, y la escucho como un eco incluso cuando ya al cuento no le veo ni la sombra. El cuento quiere que lo escriba y yo no quiero escribirlo. No sé. Una parte de mí quiere, supongo. Cree que es un buen cuento. Pero yo le tengo miedo. Sé que si pongo esa frase seguirán otras. No sé cuántas palabras están allí, agolpándose detrás de esa frase. No las veo, pero las intuyo. Palabras graves, palabras agudas, palabras tristes, duras, desgarradas, punzantes, y esas palabras tiernas, las peores, las que me dejarán expuesta, indefensa. Sólo unas cuantas esdrújulas juguetonas, las engreídas, las favoritas, las que no conseguirán más que una sonrisa en medio de ese cuento que me va a partir en dos.
Y además están los otros, los que leerán el cuento y creerán reconocerme en él (y tendrán razón) o creerán reconocerse en él (y tendrán razón). Y tendrá poco sentido decirles que los artificios de la ficción, que la libertad de expresión, que la chucha del gato, porque los lectores saben, yo sé que saben, porque soy una de ellos.
Y el cuento insiste. Ahora mismo insiste, me pregunta qué hago escribiendo esta mierda, si tengo una buena historia que contar. Pero la historia es mía y me duele y no quiero escribir con la mirada empañada, es un poco tonto. Y el cuento me mira como diciendo, ya pues, eso ya lo sabemos, pero ya ha pasado otras veces y tú sabes que es lo mejor, que es lo único que puedes hacer. Y sí, ha pasado otras veces, y en efecto, hay como un alivio, como una dulzura en dejarle a las palabras la responsabilidad de tanta historia tan pesada. Ya otros han hablado del oficio de escribir, de librarse de fantasmas, de curiosos exorcismos... Pero yo no puedo, ahora no puedo, y ese cuento palpita como una bomba de tiempo. Estoy ocupada, tengo tanto qué hacer... Y ya sé que estoy perdiendo el tiempo con estas palabras inútiles, cuando debería estar escribiendo las otras, las que sí cuentan... Pero les tengo miedo. Sé que esas otras van a rasgar piel y huesos y los más íntimos tejidos, que me tomará mucho recuperarme de ese cuento... El cuento me mira con sorna (palabra que sólo pertenece a los cuentos), que si acaso creo que puedo vivir con el cuento así encerrado, que si no me desgarra cada noche en mil sueños que no tienen la forma del cuento, pero que no son otra cosa que mil reflejos desdibujados de esa única forma que me duele. Anda, dale, me dice, qué es lo peor que puede pasar? Hoy no, le digo, hoy no, tengo qué hacer, mañana, tal vez mañana...