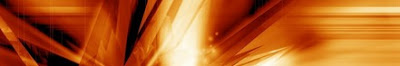
Un insecto, apenas una mosca, golpeó la ventana del bote de Amílcar Barca, perdido en el mar por mucho tiempo y le despertó. De sonidos así tenía desacostumbrado el oído y las vigilias habían alivianado su sueño hasta convertirlo en una suave seda en la que habitaban caras amadas y perdidas.
Distinguió las costas a lo lejos y olfateó resaca de orillas arenosas. Remó como un poseído y al llegar a la playa ató el bote a un resto de casco inmenso y corroído en el que vivió por largo tiempo sin ser notado, más bien sólo molestado por una bandada de gaviotines que ocupaban el lugar ancestralmente.
El marino cambió el naufragio real de su nave por el ajeno del que se servía como cueva improvisada. Por lo demás, su vida continuó siendo la misma: apenas hablaba consigo mismo y se molestaba un poco más por las moscas que le sobrevolaban atraídas por las medusas que cada noche venían a morir colgantes a la playa.
Cuando le encontré, creí estar viendo un fantasma: Amílcar Barca era apenas la sombra de quien fuera la madrugada aquella de su desembarco, hecho a semejanza de un dios marino venido a menos. Le traje comida pero respeté su silencio: el marino parecía huyendo de una pesadilla. En efecto, creía haber llegado, después de muchos años, al lugar de su naufragio, al barco que le transportaba la noche en que supo que nada le salvaría ya del hundimiento.
Creí oírle decir que esos restos camuflados con herrumbre y algas seculares, era el navío con el que se hundieron su vida y su nombre entre otros tantos miles de cosas que se hunden en la guerra.
Pocos después no le encontré en su cueva improvisada en los restos de la nave. El bote también había desaparecido.
Errabundo, Amílcar prefirió el sueño del eterno naufragio a la desolada visión de la nave hundida. Seguía soñando sueños livianos, celestes, color mar.









No hay comentarios.:
Publicar un comentario